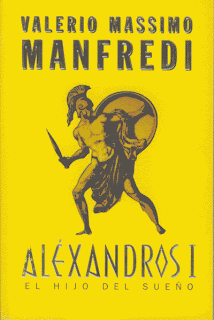HACÉ TU PEDIDO
Pedílos en: ventadelibroselectronicos@gmail.com
1 E-Books: 1 U$S
10 E-Books: 2 U$S
100 E-Books: 5 U$S
200 E-Books: 8 U$S
CD con 500 E-Books 10 U$S
Mostrando entradas con la etiqueta Valerio Massimo Manfredi. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Valerio Massimo Manfredi. Mostrar todas las entradas
Alexandros I: el hijo del sueño
ANTECEDENTES
Los cuatro magos subían a paso lento los senderos que conducían a la cumbre de la Montaña de la Luz: llegaban de los cuatro puntos car dinales trayendo cada uno una alforja con las maderas perfumadas destinadas al rito del fuego.
El Mago de la Aurora llevaba un manto de seda rosa con matices de azul y calzaba sandalias de piel de ciervo. El Mago del Crepúsculo lle vaba una sobrevesta carmesí jaspeada de oro, y de los hombros le colgaba una larga estola de biso recamada con idénticos colores.
El Mago del Mediodía vestía una túnica de púrpura adamascada con espigas de oro y calzaba unas babuchas de piel de serpiente. El úl timo de ellos, el Mago de la Noche, iba ataviado con lana negra, tejida con el vellón de corderos nonatos, constelada de estrellas de plata.
Caminaban como si el ritmo de su andadura fuese marcado por una música que sólo ellos podían oír y se acercaban al templo con paso acom pasado, recorriendo distancias iguales, aunque uno subía un repecho pedregoso, el otro andaba por un sendero llano y los últimos avanzaban por el lecho arenoso de ríos ya secos.
Se encontraron ante las cuatro puertas de entrada de la torre de pie dra en el mismo instante, justo en el momento en que el alba vestía de una luz perlina el inmenso territorio desierto de la planicie.
Se inclinaron mirándose al rostro a través de los cuatro arcos de en trada y acto seguido se acercaron al altar. El primero en dar comienzo al ritual fue el Mago de la Aurora, que colocó en cuadrado unas ramas de madera de sándalo; le siguió el Mago del Mediodía que añadió, en sentido oblicuo, unas ramitas de acacia formando pequeños haces. El Mago del Crepúsculo amontonó sobre aquella base maderas descorte zadas de cedro, recogidas en el bosque del monte Líbano. Por último, el Mago de la Noche puso encima unas ramas peladas y secas de encina del Cáucaso, madera castigada por el rayo, secada por el sol de las altu ras. Acto seguido los cuatro extrajeron de las alforjas los sílices sagra dos e hicieron saltar al mismo tiempo azuladas chispas en la base de la pequeña pirámide hasta que el fuego comenzó a arder, primero débil, tímidamente, pero luego cada vez más intenso y brioso; las lenguas ro jas se tornaron azules y casi blancas, hasta que finalmente fueron seme jantes en todo al Fuego del cielo, al aliento divino de Ahura Mazda, dios de verdad y de gloria, señor del tiempo y de la vida.
Sólo la voz pura del fuego murmuraba su arcana poesía dentro de la gran torre de piedra; ni siquiera se oía el respirar de los cuatro hombres inmóviles en el centro de su inmensa patria. Contemplaban arrobados cómo la sagrada llama tomaba su forma de la simple arquitectura de las ramas colocadas artísticamente sobre el altar de piedra, tenían su mira da fija en aquella luz purísima, en aquella danza maravillosa de luz, ele vando su plegaría por el pueblo y por el Rey. El Gran Rey, el Rey de Re yes que se sentaba lejos, en la resplandeciente sala de su palacio, la inmortal Persépolis, en medio de un bosque de columnas pintadas de púrpura y de oro, custodiado por toros alados y leones rampantes.
El aire a aquellas horas de la mañana, en aquel lugar mágico y solita rio, estaba calmado, tal como debía ser a fin de que el Fuego celeste to mara las formas y los movimientos de su naturaleza divina, que siempre lo empuja hacia lo alto para unirse con el Empíreo, su fuente originaria.
Pero de golpe sopló una fuerza poderosa sobre las llamas y las apa gó. Ante la mirada estupefacta de los magos, también las brasas queda ron convertidas en negro carbón.
No hubo ninguna otra señal ni sonido, salvo el fuerte chillido del halcón que ascendía por el vacío cielo, ni hubo tampoco ninguna pala bra. Los cuatro hombres se quedaron estupefactos junto al altar, afec tados por un triste presagio, derramando lágrimas en silencio.
En aquel mismo instante, muy lejos, en un remoto país de Occiden te, una muchacha se acercaba, temblando, a las encinas de un antiguo santuario con el fin de solicitar una bendición para el hijo que sentía moverse por primera vez en su seno. El nombre de la muchacha era Olimpia. El nombre del niño lo reveló el viento que soplaba impetuoso entre las ramas milenarias y agitaba las hojas muertas a los pies de los gigantescos troncos. El nombre era:
ALÉXANDROS
Olimpia se había dirigido al santuario de Dodona por una extraña inspiración, por un presagio que la había visitado en sueños mientras dormía al lado de su marido, Filipo, rey de los macedonios, ahíto de vino y de comida.
Soñó que una serpiente reptaba lentamente a lo largo del corredor y que luego entraba silenciosamente en el aposento. Aunque ella la veía, no podía moverse, así como tampoco gritar ni escapar. Los anillos del gran reptil deslizábanse por el suelo de piedra y las escamas relucían con reflejos cobrizos y broncíneos bajo los rayos de la luna que entra ban por la ventana.
Por un momento había deseado que Filipo se despertase y la toma se entre sus brazos, le diese calor contra el pecho fuerte y musculoso, la acariciase con sus grandes manos de guerrero, pero su mirada ensegui da volvió a posarse sobre el drakon, sobre aquel animal portentoso que se movía como un fantasma, como una criatura mágica, una de ésas que los dioses despiertan por simple placer de las entrañas de la tierra.
Extrañamente, ya no le producía miedo ni sentía ninguna repug nancia; es más, se sentía cada vez más atraída y casi fascinada por aque llos movimientos sinuosos, por aquella potencia silenciosa y llena de gracia.
La serpiente se introdujo bajo las mantas, se deslizó entre sus pier nas y sus pechos y ella sintió que la había poseído, ligera y fríamente, sin causarle el menor daño, sin ninguna violencia.
Soñó que su semen se mezclaba con el que el marido había expelido ya dentro de ella con la fuerza de un toro, con la fogosidad de un verra co, antes de caer vencido por el sueño y el vino.
Al día siguiente el rey se puso la armadura, comió carne de jabalí y queso de oveja en compañía de sus generales y partió para la guerra. Una guerra contra un pueblo más bárbaro que sus macedonios: los tribalos, que se vestían con pieles de oso, se cubrían la cabeza con gorras de piel de zorro y vivían a orillas del río Istro, el más grande de Europa.
Se había limitado a decirle:
—Recuerda ofrecer sacrificios a los dioses mientras yo esté ausente y concibe un hijo varón, un heredero que se parezca a mí.
Luego montó sobre su caballo bayo y se lanzó al galope con sus ge nerales, haciendo retumbar el patio bajo los cascos de los caballos de batalla, haciéndolo resonar con el fragor de las armas.
Tras su partida, Olimpia tomó un baño caliente y, mientras sus don cellas le daban masaje en la espalda con esponjas empapadas en esen cias de jazmín y de rosas de Pieria, mandó llamar a Artemisia, su nodri za, una anciana de buena familia, de enormes pechos y estrecho talle, que se había traído de Epiro al venir para unirse en matrimonio con Filipo.
Le contó el sueño y le preguntó:
—Mi querida Artemisia, ¿qué significa?
—Hija mía, los sueños son siempre mensajes de los dioses, pero po cos son los que saben interpretarlos. Creo que deberías dirigirte al más antiguo de nuestros santuarios; consulta al oráculo de Dodona, en nues tra patria, Epiro. Allí los sacerdotes se transmiten desde tiempos inme moriales cómo leer la voz del gran Zeus, el padre de los dioses y de los hombres, que se manifiesta cuando el viento pasa a través de las ramas de las milenarias encinas del santuario, o bien cuando hace susurrar sus hojas en primavera o en verano, o las agita ya secas en torno a los raigo nes durante el otoño o el invierno.
Y así, pocos días después, Olimpia emprendió viaje camino del san tuario erigido en un lugar de imponente grandiosidad, en un valle ver deante enclavado entre boscosos montes.
Decíase de aquel templo que era uno de los más antiguos de la tie rra: dos palomas habían emprendido el vuelo de la mano de Zeus cuan do hubo conquistado el poder tras expulsar del cielo al padre Cronos. Una había ido a posarse sobre una encina de Dodona, la otra sobre una palmera del oasis de Siwa, entre las ardientes arenas de Libia. En aque llos dos lugares, desde entonces, podía oírse la voz del padre de los dioses.
—¿Qué significa el sueño que he tenido? —preguntó Olimpia a los sacerdotes del santuario.
Éstos se hallaban sentados en círculo en unos asientos de piedra, en medio de un verdísimo prado florido de margaritas y ranúnculos, y estaban escuchando soplar el viento que agitaba las hojas de las encinas. Hubiérase dicho que totalmente arrobados.
Uno de ellos dijo por fin:
—Significa que el hijo que nazca de ti descenderá de la estirpe de Zeus y de un mortal. Significa que en tu seno la sangre de un dios se ha mezclado con la sangre de un hombre.
»El hijo que des a luz resplandecerá con una energía maravillosa, pero lo mismo que las llamas que arden con luz más intensa queman las paredes del candil y consumen más deprisa el aceite que las alimenta, así también su alma podría quemar el pecho que la alberga.
»Recuerda, reina, la historia de Aquiles, antepasado de tu gloriosa familia: le fue concedido elegir entre una vida breve y gloriosa y otra larga pero oscura. Eligió la primera: sacrificó la vida a cambio de un ins tante de luz cegadora.
—¿Es éste un destino ya escrito? —preguntó Olimpia temblando toda ella.
—Es un destino posible —repuso otro sacerdote—. Los caminos que un hombre puede recorrer son muchos, pero algunos hombres na cen dotados de una fuerza distinta, que proviene de los dioses y que tra ta de retornar a ellos. Guarda este secreto en tu corazón hasta que llegue el momento en que la naturaleza de tu hijo se manifieste en su plenitud. Entonces prepárate para todo, incluso para perderle, porque hagas lo que hagas no conseguirás impedir que se cumpla su destino, que su fama se extienda hasta el último confín del mundo.
No había terminado aún de hablar cuando la brisa que soplaba en tre el ramaje de las encinas se transformó de repente en un fuerte y cá lido viento del Sur: en poco rato alcanzó una fuerza tal que dobló las copas de los árboles y obligó a los sacerdotes a cubrirse la cabeza con sus mantos.
El viento trajo consigo una densa calina rojiza que oscureció entera mente el valle; también Olimpia se arrebujó el cuerpo y la cabeza con el manto, quedándose inmóvil en medio del torbellino, como la estatua de una divinidad sin rostro.
La ventolera pasó tal como había llegado y, cuando la calina se acla ró, las estatuas, las estrellas y los altares que adornaban el recinto sagrado aparecieron cubiertos de una fina capa de polvo rojo.
El último sacerdote que había hablado la rozó con la punta de un dedo y se la acercó a los labios.
—Este polvo lo ha traído el soplo del viento líbico, aliento de Zeus Amón que tiene su oráculo entre las palmeras de Siwa. Es un prodigio extraordinario, una señal portentosa, porque los dos oráculos más antiguos de la tierra, separados por una enorme distancia, han hecho oír sus voces al mismo tiempo. Tu hijo ha oído llamadas que llegan de lejos y tal vez no haya oído el mensaje. Un día lo oirá de nuevo dentro de un gran santuario rodeado por las arenas del desierto.
Tras haber escuchado estas palabras, la reina volvió a Pella, la capi tal de los caminos polvorientos en verano y fangosos en invierno, espe rando con temor y ansiedad el día en que naciera su hijo.
Imperio
LOS CIEN CABALLEROS
Recorría cada día a paso lento el breve perímetro de su doloroso albergue docenas de veces, como si siguiera un arduo sendero interior, mudo, con los ojos fijos delante de sí. Su mirada iba más allá de las paredes encaladas para perseguir jardines perdidos, citas de amor y de canto, a lo largo de las orillas del lodoso y regio Po.
A veces, en cambio, hablaba en voz baja, dejaba oír bisbiseos, como de confidencias murmuradas in secretis, o de rezos. Cuando se detenía era para tumbarse en la yacija que le servía también de banco o de asiento y se quedaba durante horas con los miembros relajados y como desarticulados, con los ojos brillantes y febriles.
Fuera, por las calles de la ciudad recorridas por diáfanas lenguas de nieve, pasaban comparsas de carnaval, y sus cantos, gritos y chanzas hacían un extraño contraste con la grisura álgida del cielo, con la estancada humedad de la atmósfera. El poeta se detuvo delante del tragaluz que dejaba filtrar entre los barrotes la única luz en el pequeño habitáculo y volvió la mirada hacia el exterior: había un grupo de jóvenes enmascarados que cantaban y tocaban sus instrumentos marcando el compás con un repercutir de danza. El que encabezaba la alegre pandilla iba disfrazado de pájaro y agitaba unas grandes alas y un largo pico de ave rapaz; la última y algo apartada era una elegante y agraciada figura femenina, embutida en una resplandeciente armadura.
El poeta detuvo en ella una mirada fascinada y asombrada; también la mujer se detuvo, como retenida por la fuerza de aquellos ojos lejanos e invisibles: tenía la mano derecha apoyada en la empuñadura de la espada mientras que con la izquierda embrazaba un escudo con la imagen de una gorgona en la parte central. La mujer alzó los ojos en dirección al estrecho orificio y el poeta se echó para atrás como sorprendido y herido y volvió a su yacija:
Egli al lucido scudo il guardo gira...*
murmuró entre sí. Luego guardó silencio.
—Micer Torquato —dijo de improviso una voz—, tiene una visita.
La puerta de la celda se abrió y una figura fantástica se recortó en el vano: tenía frente a él a la muchacha armada, la esbelta figura constreñida por una ajustada cota de piel, un manto carmesí sobre los hombros, coraza, grebas y brazales adornados con arabescos dorados. El rostro, oculto tras la celada del yelmo, dejaba intuir por momentos el brillo de la mirada.
—Clorinda... —dijo el poeta con una voz llena de maravilla, y se puso en pie.
La puerta se cerró y la muchacha depuso el escudo y se quitó el yelmo soltándose un mechón de negro pelo.
—Soy Laura Contrari —dijo—, he corrompido a los guardianes de este lugar para poder veros, para poder hablaros, micer Torcuato.
—Laura Contrari... —dijo el poeta—, señora..., un grave pesar os oprime..., ¿no es así?
—Así es, micer Torcuato. Un pesar que me ha golpeado cruelmente a mí... y también a vos. He venido para saber la verdad sobre la muerte de Ercole, mi hermano. Vos erais su íntimo amigo.
—También otros lo eran...
—Pero vos erais amigo... de todos: de Ercole, del duque Alfonso, de Bentivoglio..., de la señora Lucrecia... Erais incluso amigo de Francesco Maria Della Rovere, el marido de Lucrecia. Fuisteis su compañero de estudios... No falta quien dice que vuestros poemas los inspiró un gran deseo de aventuras militares. Cuando se combatía en Lepanto contra los turcos, él personificaba a los héroes de vuestra poesía.
—Así son los poetas..., no hay otro camino. Si el poeta no tiene amigos, no puede cantar.
—¿Qué sabéis de la muerte de mi hermano?
El poeta se arrebujó en el manto como si le hubiera recorrido un escalofrío y bajó la cabeza.
—No hay mayor dolor que acordarse del tiempo feliz cuando se está en la miseria... ¿Por qué yo?
—No es solo a vos a quien dirijo esta pregunta, micer Torquato, sino también a cada uno de los que quizá conocen una parte de la verdad. Mi madre Leonora debió de creer en las palabras del mensajero del duque Alfonso. ¿Cómo habría podido pensar en otra cosa que en una fatalidad? El señor Baroni le comunicó que había ocurrido una desgracia, que a mi hermano le había dado un síncope y se había desplomado entre los brazos del duque, su amigo de toda la vida..., pero vos sabéis algo más, micer Torquato. ¿Acaso no estáis enterado del amor que unía a Ercole con la hermana del duque..., con Lucrecia? Ella os confiaba muchas cosas... y tal vez vos también la amasteis...
—¿Por qué hacéis mención del amor si pensáis en un crimen?
—Habéis sido vos quien ha hablado de crimen. No yo.
El poeta le dirigió una mirada perdida:
—Crimen. Muchos lo pensaron, pero yo no puedo ayudaros.
—El matrimonio de Lucrecia con Francesco Maria Della Rovere no fue nunca una verdadera unión. Ella era mucho mayor que él.
—Ella era una diosa. Una diosa no es vieja ni joven.
La mujer sonrió irónicamente:
—Las diosas no enferman ni mueren, amigo mío. A Lucrecia la consume un mal repugnante. Dicen que su marido le contagió el mal francés. El duque de Urbino ha preferido siempre frecuentar más los burdeles que el lecho de su esposa.
El poeta pareció no oír. Callaba con los ojos bajos. De la calle llegaba el ruido de un destacamento de jinetes que pasaban al galope por el empedrado.
—Se amaban —dijo de repente.
—¿Lucrecia y mi hermano Ercole?
El poeta asintió:
—Desde siempre. Pero en cuanto se prometió al duque de Urbino, Lucrecia le fue fiel.
—¿Fiel, decís? Pero por su culpa Ercole está muerto y mi familia en la ruina.
El poeta se puso en pie:
—¡No! No por culpa suya. Se amaban, y nada puede vencer al amor.
—¿Es cierto que el duque Alfonso conocía su relación? Decídmelo, os lo ruego.
—Lo sabía, como tantos otros. A los dos amantes les era difícil mantener oculta su pasión.
—Y por tanto podría haber ordenado la muerte de mi hermano para evitar un escándalo. Alfonso había presentado en aquel momento su candidatura al trono de Polonia, quería el apoyo de su cuñado Francesco Della Rovere para sus ambiciones. Era importante que las relaciones entre las dos familias, ya muy difíciles de por sí, no se vieran comprometidas del todo. Alfonso no había tenido hijos ni siquiera de su última mujer: no tenía otro objetivo en la vida que satisfacer su ambición.
—¿Y era esto suficiente para dar muerte al amigo?
—En las esferas del poder basta con mucho menos, micer Torquato. Decidme si podéis ayudarme, si visteis u os enterasteis de algo...
—¿Ayudaros? —dijo el poeta con una triste sonrisa—, ¿y quién me ayudará a mí? Yo he de luchar cada día para salvar lo que queda de mi mente..., mi mente que se extravía. Clorinda...
—¿Visteis u os enterasteis de algo? ¿Estabais en palacio aquel día?
La luz se apagaba lentamente en el leve crepúsculo invernal y la blancura de las paredes difundía en las mejillas de Torquato Tasso una palidez mortal: sus ojos se volvieron de improviso fijos y vacíos.
—Yo trataré de ayudaros —dijo la mujer—, pero decidme lo que sepáis.
Se oyó la voz del guardián detrás de la puerta:
—Tenéis que iros, señora, no queda tiempo.
El poeta se sacudió aquella voz, pareció buscar las palabras. Alargó la mano para rozar la gorgona pintada en el escudo de la hermosa guerrera, luego dijo:
Per sostenere il prence son partiti
cento guerrier dell'armi sfolgoranti.
Settantacinque son da feudi aviti
da castelli e da ville, tutti quanti,
venticinque son d'oro rivestiti... *
—¿Qué pretendéis decir? Os ruego que os expliquéis.
—Tal vez sea esta la razón —murmuró el poeta—. Estos son los pobres versos con que puedo homenajearte... Clorinda. Pero no los olvides porque fueron proferidos en el palacio por una voz que mi mente no puede ya reconocer. Ha pasado mucho tiempo...
Repitió de nuevo, lentamente, subrayando las palabras, la extraña poesilla.
En aquel momento entró el guardián:
—Os lo ruego, señora, tenéis que iros o no respondo de lo que pueda pasar.
La mujer recogió el escudo, se caló el yelmo escondiendo el rostro con la celada e hizo ademán de seguir al guardián, luego se volvió una vez más hacia la celda ya oscura.
—A Lucrecia... —preguntó—, ¿vos la amasteis?
Al no obtener respuesta, la dama desapareció en el largo corredor apenas iluminado por algún candil. El guardián volvió a cerrar la puerta y solo los muros de la estrecha celda oyeron los últimos versos del poeta:
Ma il varco al suon chiuse il dolore
si che tornó la flebile parola
più amara indietro a rimbombar su'l core.*
El notario Pigna, envuelto en una pesada hopalanda, se apresuraba hacia casa para no ser sorprendido por las tinieblas y por la niebla que, cada vez más espesa, descendía sobre la ciudad. Las máscaras del Carnaval habían desaparecido una tras otra de las calles de Ferrara: se habían refugiado en las tabernas en busca del calor del fuego y del vino, y en los salones espléndidamente iluminados de los palacios para cenar y bailar hasta la madrugada.
Los criados que debían volver a llevarle a casa con la silla de manos se habían embriagado y había tenido que hacer el camino a pie gruñendo y maldiciendo su excesiva indulgencia para con la servidumbre. Mientras doblaba una esquina, le pareció que le seguía una sombra. Apretó de nuevo el paso con los andares de ganso que le daban sus cortas piernas y sus largos pies; rodeó correteando una plazoleta a la que daba su casa.
La ciudad no era segura durante el Carnaval: muchos malintencionados circulaban de noche y no había suficientes alguaciles para mantener el orden público.
* «Él la mirada vuelve al resplandeciente escudo.» (N. del T.)
* Para defender al príncipe han partido / cien guerreros de refulgentes armas. / Setenta y cinco son de solar antiguo, / de castillos y de villas, veinticinco van de oro revestidos. (N. del T.)
* Pero el corredor apaga la dolorosa voz, / y la débil palabra torna más amarga a retumbar en su corazón. (N. del T.)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)